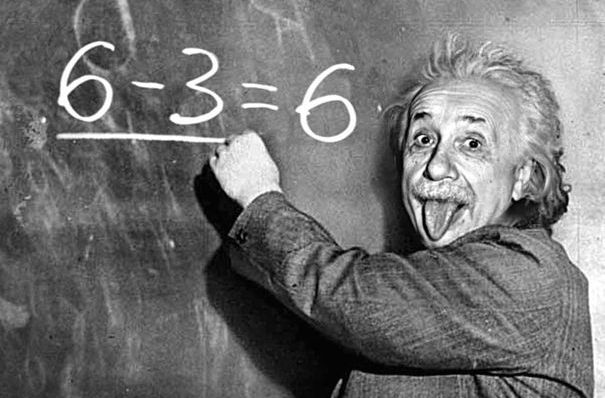
“Hallaron una ton. de cocaína en los contenedores del barco”, pude leer una vez en la reseña de sucesos de un diario. “El atleta superó el récord existente con un salto de 3 mts.”, apareció más tarde en la nota breve de una sección deportiva.
Las representaciones de toneladas y metros antes transcritas estaban erradas y como correctores debemos señalarlas sin dudar. Pero, ¿qué importa hacerlo si al fin y al cabo se entiende qué significan “ton.” y “mts.”?
Uno de los mayores compromisos de los correctores, el cual puede pasar desapercibido en ocasiones, es con el lenguaje normalizado. De la misma manera en que se esmera por enderezar entuertos gramaticales y mantener las estructuras discursivas de un texto, un corrector debe promover la normalización terminológica y, con ella, los símbolos convencionales que la acompañan.
Ahora bien, ¿qué significa normalizar? Sinónimo de tipificar en el sentido de “ajustar a un tipo o norma”, la normalización va de la mano con la corrección.
Siglos atrás, la idea de normalizar (o estandarizar) ya había guiado una iniciativa más familiar a los amantes de la lengua: la de los gobiernos centrales europeos que se interesaron por organizar efectivamente —entre otros ámbitos de la vida cotidiana— el idioma dominante en sus territorios.
Por esa razón, se crearon instituciones como la Accademia della Crusca en Italia (1583), la Académie Française en Francia (1635) y la Real Academia Española (1714), cuyo objetivo fundamental era —y sigue siendo— dar un sentido a los vericuetos de sus respectivos sistemas lingüísticos.
Por supuesto, la lexicografía como manifestación del espíritu normalizador no solo ha inquietado a los Estados. Los esfuerzos individuales por poner en papel lo que puede perderse en el viento han dado como fruto obras inestimables, desde el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias (1611) hasta el Diccionario de uso del español de María Moliner (1966).
No obstante, cada diccionario o gramática ha ayudado a consolidar criterios que han llevado a transmitir las lenguas de manera estable de un pueblo a otro, de una generación a otra, más allá de cómo cada uno termine empleándola (siempre que lo haga uniformemente, claro está).
De vuelta al tema principal. Con el paso de los años desde la aparición del método científico, grupos de estudiosos entendieron el valor de instaurar normas que dirigieran el desarrollo de productos y servicios que se tecnificaban cada vez más rápido con el auge de la revolución industrial, lo cual obligaba a alcanzar pronto un consenso sobre cuánto medía un terreno determinado, cuánta presión podía aguantar un material nuevo o cuánto tiempo transcurría entre varias reacciones químicas en cualquier lugar del planeta.
Hizo falta entonces elaborar una suerte de texto definitivo para los habitantes de aquellas naciones que se adhirieran a la empresa de simplificar y unificar la forma de comunicar los datos científicos en el nivel más básico.
Ese proyecto de “gramática” común se materializó finalmente con la creación de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM, por sus siglas en francés) en 1875, institución metrológica oficial encargada de la definición calibrada de las unidades de medida para todas las magnitudes físicas (masa, distancia, duración…) que se incluyen en el Sistema Internacional de Medidas (SI).
Gracias al SI —descendiente directo del sistema métrico decimal—, el segundo (s), el metro (m), el kilogramo (kg), la candela (cd), el amperio (A) y el kelvin (K), más sus unidades derivadas, les permiten al más lego y al más erudito entablar un diálogo primordial mediante símbolos específicos y bien establecidos, sin importar su procedencia cultural o lingüística.
En consecuencia, la razón por la cual un corrector insistirá siempre en que “1 t” corresponde a “una tonelada” y “3 m” a “tres metros”, sin excepción posible, es la misma que lo empuja a cambiar de inmediato un enunciado como “él va hacer un gran escritor”.

Otra excelente entrada.
Con vuestro permiso, la difundo.
Gracias.